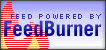Por el Tajo y el Pisuerga,
han corrido los franceses,
pero en el Ebro han servido
de comida para peces...
“ran, ran, ran, ran” (bandurria). Jota del río
En la campiña Zaragozana. Verano de 1808.
El antiguo sargento de la Guardia de Corps se seca el sudor.
Su coraza resplandece. Está fuera de lugar, parece de otra época, nadie va a la guerra con uniforme de gala. El pulido del casco hace que el sol del verano emita destellos que divierten la atención del fétido olor a muerte que llega a la campiña.
- ¿Porqué habríais de luchar? –
El viejo soldado mira a los campesinos y se dice a sí mismo:
“- ¿Y qué coño le cuento yo a estos? – “
Finales de 1807, en la alcoba real.
Imagínense a una vieja madame de prostíbulo urbano con retención de líquidos. Imagínense a una gallina estreñida con aires de dueña de corral. Imagínense, tal como la pintó Goya, a una reina de rollizos brazos, fofa estructura corporal, papada, y aún así, con la cara escurrida sin ser flaca. Vean una nariz bulbosa flanqueada por ojos hundidos y calculadores. Vean unos labios finos en perpetuo rictus que de sonreír darían miedo. Maria Luisa de Parma, reina de las Españas, esposa de Carlos IV: ¡Presente!.
Repantingada en la cama agita las varices de sus gelatinosos muslos. Un fino viso deja entrever un entrecano pubis mientras se abanica despreocupadamente y sueña en voz alta.
- Va a haber pastel para todos. ¡Bendito el día en que nos aliamos con Francia!. ¿Te has fijado en como se merienda Europa?. ¡Nos pagarán esos puritanos diez Trafalgares juntos!. – Lo que parece una mueca de asco, pretende ser un travieso gesto de complicidad. Interrumpe su ensueño y le dice:
- No te estés ahí como un imbécil, ¡dame un masaje en los pies!. – Cierra los ojos y continúa proclamando sus fantasías.
- La cosa no quedará en el reparto de Portugal y sus colonias, no señor. A la sombra de Napoleón le daremos dentelladas a las posesiones Británicas, Holandesas... El Imperio Otomano no será un problema, ya caerá a su debido tiempo, Bonaparte sabe que le conviene nuestra alianza. Sí, es producto de la Revolución – comenta encogiéndose de hombros - , pero ha retomado el rumbo, ha abandonado el aire rudo y sin clase de antaño para darle a Francia un tono imperial y señorial. El mundo, querido, conquistaremos el mundo. ¿Qué te pasa Manolito que no dices nada?. ¡Bah!, deja mis pies, si no estás a lo que estás mejor no hagas nada.
Manuel de Godoy se halla en la medianía de su vida. Bajo su mirada soñadora de niño que nunca ha roto un plato se esconde un hervidero de ambiciones y dudas. Tras la desventajosa Paz de Basilea, más de dos lustros atrás, fue nombrado Príncipe de la Paz. Hoy parece que aquello está dando sus frutos, pero algo le dice que no es oro todo lo que reluce y que jugar en el casino con un Corso manejando la banca...
La chimenea crepita fulgurante, así como los dos braseros que han llevado a la estancia a rivalizar con una sauna. Godoy sabe que es cosa de la arpía, para que le moleste la ropa. Si Felipe II viera el derroche de calorías dispuesto, los expulsaría en paños menores, y a pesar del invierno, los obligaría a hacer en penitencia la ruta Pinto-Valdemoro. ¡Que forma de profanar el espíritu del Escorial!.
- Hay que andarse con cuidado – dice con demasiada seriedad el de la Paz -.
- ¡Ja! – Maria Luisa se sorbe los mocos con fuerza – Eres un timorato. ¿De qué tienes miedo?.
- El embajador Izquierdo tiene sus reservas. Napoleón no mueve ficha si no es para su provecho, y permitirle que sus tropas atraviesen España para ocupar Portugal es peligroso.
- ¡Claro! – la reina mira al Valido como si fuera idiota - ¿Y cómo vamos a llevar una operación conjunta si no es de ese modo?. ¡Por favor!, te creía con más miras. ¡Pero si hasta vas a tener un reino propio en una parte de Portugal!. ¿Tan mal suena Rey de los Algarbes?. Perdona que te lo diga, cariño, pero tu madre hubiera firmado con tal de que llegaras a Coronel.
Godoy no trasluce sus emociones. En un momento de debilidad ve a los Borbones españoles siguiendo la estela de su rama francesa. Manuel de Godoy, Protector de España. Su Alteza el Príncipe de Paz... Emperador. Su lado práctico le da una bofetada. No es un militar brillante, tan sólo un ex-Guardia de Corps de cartón. España, ni es revolucionaria, ni le encumbraría jamás al puesto del maldito Corso; los españoles le odian, y además a muerte. No, nunca será el homólogo del Emperador francés, sus cartas las tiene que jugar con la monarquía. Siente escalofríos al ponerse en el lugar de Napoleón. No se imagina por que estaría el francés interesado en apoyar a una Casa Real, que a la postre, es hermana de los Borbones decapitados en Francia. Hay gato encerrado y las cosas no pueden ser tan bonitas como para ser verdad.
La puerta se abre sin brusquedad. Es una educada apertura que da tiempo a los presentes para recomponer el decoro. No hacen ni el más mínimo movimiento en ese sentido, saben que quien entra es la lechuza. Su nariz de patata llena de arañas vasculares advierte al mundo que no hay vino que no corra peligro en su presencia. La redondez de facciones no oculta la majestad del Rey Ciervo. Estamos ante el punto de inflexión que caracterizará la mirada Borbónica por excelencia. Es a la Perspicacia lo que la vaca a la Gracia. Es un orondo “tentetieso” , al que si lo golpeas en el cogote, le harás dar con la nariz y la nuca contra el suelo en movimiento perpetuo. En la mano derecha tiene el trofeo que ha obtenido en su jornada de caza. Se lo enseña a la Reina, pero ésta lo ignora. Acto seguido se lo muestra al Valido, que más prudente, hace un fingido gesto de aprobación. Ante este reconocimiento, Carlos IV esboza una sonrisa simplona de satisfacción. Como todos los días desde hace muchos años, el monarca se dirige hacia sus habitaciones para dormir. Mañana hará exactamente lo mismo: desayunar, cazar, comer, cazar, cenar, cagar y dormir.
- El Rey ha cazado un conejo – dice Godoy enarcando las cejas.
- ¿Un conejo?, no te has fijado bien, será una liebre. ¡El Rey cazar un conejo! – Maria Luisa se parte de la risa.
En la campiña Zaragozana. Verano de 1808.
Carlos Saldaña sabe que tiene poco tiempo para convencer a los campesinos de que no huyan. El no tener noticias de Palafox ha inquietado a algunos lugareños, y si empiezan a marcharse, la cosa se va a poner cruda en Zaragoza. El pánico es una de las enfermedades más contagiosas. El Tío Jorge le acompaña para ayudarle en su empresa.
Subido a uno de los innumerables tocones del olivar ( la mayoría de los árboles habían sido talados para hacer barricadas ), el ex-sargento comienza su discurso:
- ¡Campesinos!, no hace ni medio año que os sentíais tranquilos en vuestras tierras. Tengo que reconocerlo, yo no. ¿Porqué no abandoné mi cargo en la Guardia de Corps hasta hace pocos meses?. Tal vez por inercia. Quiero que sepáis que hemos sido víctimas de una traición.
Los agricultores están ceñudos, no sueltan sus atillos ni sus bártulos, parecen decididos a tomar el camino de los Pirineos.
- Por la ambición desmedida de Godoy y nuestros monarcas, nos embarcamos en una infame conjura contra nuestros vecinos de Portugal. Caímos en la trampa, las tropas que Napoleón envió a través de nuestra patria habían venido para quedarse. Estaba claro desde el principio, pero la cobardía y la ambición, sobre todo de una reina obscena, cegaron a nuestros reyes. – Carlos Saldaña mira a su público, pero no ve en ellos la más mínima acogida.
- Algunos sabréis que tras el llamado motín de Aranjuez, Carlos IV abdicó en favor de su hijo – nadie de los congregados pone cara de estar al tanto. – El rey cobarde cedió por temor a su integridad física – continúa - , no sería la última vez. Napoleón aprovechó esta doblez y le llamó a Bayona para devolverle el poder. Se las apañó para que conforme el General Murat se aproximaba a Madrid para enseñorearse de la Villa, Fernando VII fuera también a Bayona. Los antiguos dueños de España salían de su país, los nuevos penetraban en ella.
El Tío Jorge le mira y le hace señas de que la está cagando. Carlos Saldaña y su republicanismo sobrevenido hacen caso omiso.
Se mesa sus blanca y enormes patillas y prosigue con su diatriba política:
- Bonaparte convence a ese alfeñique sin voluntad de Fernando para que le devuelva el cetro a su padre. ¿Podéis creer lo que hizo el miserable de Carlos IV?, le dio directamente y tal y como suena, el Reino a Napoleón para que dispusiera de España a su antojo. Su hermano José es ahora, o pretende ser, el monarca de las Españas. Ni posesiones en Portugal, ni sus colonias, ¡nada!. El Príncipe de la Paz se pavoneaba hace menos de un año de que con la Paz de Basilea y el posterior acuerdo de Fonteneblau nos traería la Paz y el engrandecimiento de España. Nos ha traído la guerra y la ruina. De nosotros depende que en el futuro nos la vuelvan a clavar. Si no luchamos hoy en Zaragoza, las tropas Bonapartistas llegarán finalmente a los Pirineos. ¿Y a dónde vais a ir para libraros de los franceses?, ¿A Francia?.
Cuando la gente empieza a tomar el camino de la huida, el Tío Jorge, hombre iletrado pero de vivo seso y mejor psicología decide intervenir.
- ¡Eh vusotros!. Vamos a ver. Toda España está en llamas. Los de Asturias han sido los primeros, tras los sucesos de Mayo en Madrid, en plantar cara a los franceses. En Andalucía lo mismo y en el Somontano los catalanes les han hecho correr. ¿Semos menos que ellos?. Van a venir en nuestra ayuda voluntarios de Lérida, ¿queremos que digan que los de Zaragoza semos unos cagaos?. ¿Quién tiene más güevos, los payeses o los baturros?.
Los maños están enfurecidos. ¿Se atreverán los vecinos a decir que los de la Virgen del Pilar son unos mierdas?. La gente empieza a recuperar su autoestima y explota en un grito de ¡ mueran los franceses!. Ya se han olvidado de la amenaza del General Verdier que les conminaba a capitular o ser pasados a cuchillo.
En Bayona, finales de Abril/primeros de Mayo de 1808
El comedor está presidido por el Emperador. Napoleón ha dispuesto que su asiento esté más elevado que el resto. Ya de por sí no es muy alto, pero no sabe hasta que punto ha podido ser un error el apaño. Al no llegarle los pies al suelo el peso de sus posaderas cae sobre la silla y sus almorranas le hacen poner una enorme mueca de desagrado.
- Mi querido y “hermano” Fernando, os he reunido con la familia para que selléis de una vez vuestras diferencias. Francia es la mejor aliada de España. Tu padre me ha contado como le forzasteis a abdicar. Lo mejor es que le devuelvas el poder y todo vuelva a la normalidad.
Fernando es tan cobarde como su padre. Napoleón se ha encargado de que sepa que su intención es quitar a los Borbones del trono de España. Están ante una charada que sólo va a ser una mera puesta en escena.
- ¡Deberías ser decapitado! – le suelta de pronto su iracunda madre. - ¡Maldigo a mis entrañas mal hijo!.
La razón principal de la ira de Maria Luisa fue el trato que Fernando le dio a Godoy. El emperador lo ha puesto a salvo y todo lo demás le importa un bledo.
Fernando se levanta e intenta, a pesar de su carácter pusilánime, un último intento de evitar el desastre.
- Papá, estoy decidido a devolverte el trono si regresas a Madrid para que las cosas vuelvan a su cauce.
Carlos IV no sabe que decir, todas las decisiones las toma , o bien Godoy, o bien su mujer. Como quien tiene las armas y quien es heredero de una revolución que decapitó a sus primos franceses es Bonaparte; le pide permiso al Corso con un gesto estúpido de barbilla.
Napoleón aprovecha para ponerse en pie y librarse del dolor de sus posaderas. Sonriendo de forma beatífica asiente.
Entran en la sala veinte soldados armados. El capitán lleva dos pliegos. El primero es la renuncia de Fernando VII en favor de su padre, el segundo contiene la entrega de la corona a Napoleón por parte de Carlos IV. El capitán se equivoca de pliego y le entrega la hijo el documento que después acabará firmando su padre. A Fernando le tiemblan las piernas ante la soldadesca. Con una voz que no le llega al cuello dice:
- Señor capitán, perdone que le importune, pero este documento es para mi papa. Yo firmaré el otro primero.
Napoleón no aguanta más y explota en carcajadas junto con la tropa. La charada se ha salido de madre pero da lo mismo, esos mierdas la representarán hasta el fin con tal de conservar sus reales cabezas junto a sus infames cuerpos.
En la campiña Zaragozana. Verano de 1808.
El sargento Carlos Saldaña tiene ante sí una nueva compañía formada con los baturros que el Tío Jorge ha convencido para quedarse. Le jode sobre todo que su discurso no haya tenido éxito y que hayan sido los sentimientos más bajos de competitividad regional lo que les haya infundido valor. No renuncia a imbuirles ardor republicano. De cualquier modo, no todo son desgracias, después de décadas de sargento chusquero se ve ascendido a capitán de una compañía. Baturra, eso sí, pero no deja de ser una compañía y con un poco de suerte puede ser engrosada a nivel de batallón. Aún acabara de comandante, o ¿quién sabe?, de coronel de un regimiento.
El ahora capitán tiene formada a su tropa. Tres sargentos y un teniente valón instruirán en los rudimentos básicos de la milicia a sus hombres.
- ¡Soldados!, la situación parece desesperada. El monte de Torrero, donde teníamos nuestros principales depósitos de pólvora , ha sido tomado por los franceses. No pasa nada, de todos modos, los molinos de pólvora que estaban en Villafeliche también los ha capturado el enemigo, el Barón de Versage no llegó a tiempo desde Calatayud para impedirlo. La fabricaremos con el salitre que podamos extraer de la arena de las calles, el carbón de las cañas del rió y el azufre de las boticas. ¡Bajaré al infierno si es preciso!.
El teniente valón mueve negativamente la cabeza, pensando con razón, que cada vez que este gilipollas abre la boca, lo que consigue es que cunda el pánico.
En Zaragoza 3 de Agosto-13 de Agosto, en los parapetos de la antigua muralla romana frente al hospital Nuestra Señora de Gracia.
De Madrugada, una mortífera cortina de artillería se derrama por todas las puertas de la ciudad. Muchos piensan que el ataque tendrá lugar por la puerta del Portillo y la Aljafería. Realmente el general Verdier está escarmentado y ha decidido irrumpir por la puerta del Carmen, para una vez tomado el Coso, adueñarse de Zaragoza.
Puestas en desbandada las defensas del Carmen, los franceses avanzan hasta el hospital de donde se dan a la fuga los heridos con capacidad para moverse. Desde su posición, el Capitán Saldaña observa como los locos de la primera planta son los únicos en resistirse. Eso sí, a su modo, saltando por la ventana y con suerte cayendo sobre un francés. Para frenar el asalto intentará cruzar la calle para defender el hospital. Esta vez aplica la psicología del Tío Jorge; sus hombres están demasiado asustados.
- Soldados, que no se diga que nuestra compañía es menos valerosa que cuando la mozuela de Agustina Zaragoza retomó la posición de artillería de la puerta del Carmen.
La sección del teniente valón es la primera en abrirse paso hasta el hospital. El capitán va en la segunda sección y a mitad de camino ve como un regimiento francés completo, de cerca de dosmil hombres, baja desde la puerta del Carmen a la carrera y con la bayoneta calada hacia ellos. Tendrán que replegarse al Coso para resistir.
- ¡Teniente!, ordene retirada, nos refugiaremos en las calles del Coso. Si nos quedamos aquí nos destrozarán por detrás.
El teniente pasa la orden a su sección. Los baturros están heridos en su amor propio. Se ven con capacidad para acabar con la resistencia de los pocos franceses que de momento se acantonan en el hospital. Se niegan a obedecer. Con las tres secciones restantes, camino de las calles adyacentes al rió, oye la fusilería del regimiento francés destrozando a su sección. Ni uno de los sesenta baturros sobrevive a los dosmil fusiles.
En pocos días, lo que parecía un desastre para Zaragoza se vuelve contra los franceses. Consiguieron llegar hasta el Coso, pero una vez allí, se encontraron con tal suerte de barricadas y fuego cruzado desde los edificios, que sus bajas eran mayores que en sus peores ataques en las afueras de la ciudad. Palafox, por fin, había llegado con los esperados refuerzos y los franceses estaban al límite de su resistencia. El día trece, junto con la llegada de una división más desde Valencia, el General Verdier, herido y ultrajado, da la orden de retirada.
El griterío en Zaragoza es de absoluto Júbilo: ¡Viva Palafox!, - “ aunque se las ha apañado para estar fuera cada vez que esto se ponía negro, pase – piensa el finalmente comandante de un batallón, Carlos Saldaña “ - , ¡Viva Fernando VII! – “ ¡Pero si es él y su puta familia quien nos ha vendido! – está a punto de vocear “. Después de reflexionar decide gritar para desahogarse y aunque nadie le entienda:
- ¡Eso, y después soltad a Barrabás!.